Hay textos que no envejecen: se actualizan a sí mismos cada vez que el pensamiento descubre un nuevo plano. La carta de Engels a Joseph Bloch, escrita en 1890, pertenece a esa categoría. Leída hoy, más de un siglo después, no aparece sólo como un gesto aclaratorio frente a los malentendidos del materialismo histórico, sino como una sorprendente anticipación de problemas teóricos que Marx y Engels no tenían todavía los instrumentos para formalizar, pero que intuían con una lucidez poco reconocida.
Lo primero que salta a la vista es la cautela de Engels frente a toda simplificación. Lejos de afirmar que “lo económico” determina mecánicamente todo el edificio social, se esfuerza por distinguir la necesidad histórica de la caricatura determinista. Dice, con una claridad casi defensiva, que si se transforma la tesis de la determinación “en última instancia” en un monismo económico rígido, se cae en lo absurdo. No se trata de un matiz; es una reposición del pensamiento en su complejidad.
En sus líneas aparece algo que, desde hoy, podemos reconocer como una sensibilidad topológica: hay un juego mutuo de acciones y reacciones, una trama de fuerzas que no se deja reducir a la causalidad lineal. Engels no habla de 1 en 2, no habla de torsión pulsional, pero anticipa —como si caminara a tientas en la oscuridad— que la historia no es un campo de determinaciones directas, sino un sistema donde múltiples fuerzas se cruzan, se deforman, se modulan. Lo sorprendente es que esa intuición está ahí, aunque la palabra topología todavía no existiera para pensar el movimiento general de las estructuras.
Engels percibe que la superestructura no es pasiva. Reconoce que las formas políticas, jurídicas, religiosas; los sistemas de ideas; incluso aquello que llama “reflejos en el cerebro” de los individuos, inciden en las luchas históricas. Hay aquí un punto notable: cuando Engels habla de esos reflejos, habla de algo que conoce pero que no puede nombrar. Lo roza sin poseerlo. Lo reporta como un fenómeno evidente, pero sin la teoría necesaria para alojarlo. Ese es el hueco donde un siglo después Freud y Lacan van a inscribir la noción de economía pulsional.
Si hoy releyéramos esa frase —“reflejos en el cerebro”— con una mirada contemporánea, sabríamos que Engels está bordeando, sin saberlo, la dimensión de lo pulsional, esa dinámica anterior a la representación, anterior a la idea, anterior incluso a la forma consciente del deseo. Engels no lo tematiza, pero lo presupone: reconoce que las voluntades individuales están determinadas por condiciones físicas y externas que, en última instancia, son económicas… pero no se atreve a extender ese razonamiento hacia el interior mismo del aparato anímico. Le falta el lenguaje del inconsciente. Le falta la topología del sujeto que el psicoanálisis ofrecerá después.
Sin embargo, lo que resulta asombroso —y es aquí donde aparece su “modernidad”— es que en la carta Engels no se aferra a la economía como dogma. Comprende que lo económico decide, pero dentro de una configuración dinámica, donde intervienen tradiciones que “merodean como un duende”, contingencias históricas, choques de voluntades, formaciones jurídico-políticas. En otras palabras: Engels sabe que no hay base sin torsión, que el edificio social no se sostiene sobre una línea recta sino sobre una curvatura compleja del campo histórico.
Cuando yo empecé a pensar, a fines de los años ’80, en la idea de una economía pulsional que acompaña necesariamente a la economía política, lo hacía desde esa misma sensación que atraviesa la carta: la intuición de que la determinación económica no agota el campo, y que hay otra economía —no contabilizada por el marxismo clásico— que opera sobre el deseo, sobre la percepción, sobre las satisfacciones y los modos de goce. Leer hoy a Engels confirma ese presentimiento: él sabía que algo allí actuaba, pero carecía de los conceptos para formalizarlo.
Tal vez esto sea lo más interesante de la carta: Engels reconoce su propio límite, pero al hacerlo abre la posibilidad de una lectura no mecanicista del marxismo. Dice que toda voluntad que interviene en la historia está condicionada por su constitución física y sus circunstancias; dice que las luchas reales se reflejan en la cabeza de los sujetos; dice que las ideas también intervienen en la forma de la contienda. Lo que no dice —porque no puede decirlo— es que ese espacio del “reflejo” es precisamente el terreno donde opera la economía pulsional, esa dimensión que no pertenece ni a la infraestructura ni a la superestructura, sino al modo mismo en que el viviente humano organiza su relación con el mundo.
Si hoy retomáramos esa carta, podríamos leerla como el testimonio de un pensamiento que se sabía insuficiente pero no por eso renunciaba a pensar. Engels es moderno porque percibe el problema antes que su solución: sabe que la determinación económica es real, pero también sabe que la historia es más que economía. Sabe que hay fuerzas que modulan el campo social, pero no tiene aún las herramientas para describir su funcionamiento interno. Sabe que el edificio no se sostiene sólo por su base, sino también por los modos de goce, las percepciones, los afectos y los fantasmas que recorren el entramado social.
Por eso la carta a Bloch, leída hoy, no es sólo un documento aclaratorio: es un texto que muestra el punto exacto donde el marxismo clásico se topa con su límite conceptual. Y es desde ese límite donde se vuelve posible pensar —hoy— una teoría de la determinación que integre la economía política con la economía pulsional en un mismo campo, articulado no por dos planos separados, sino por una torsión común del Uno.
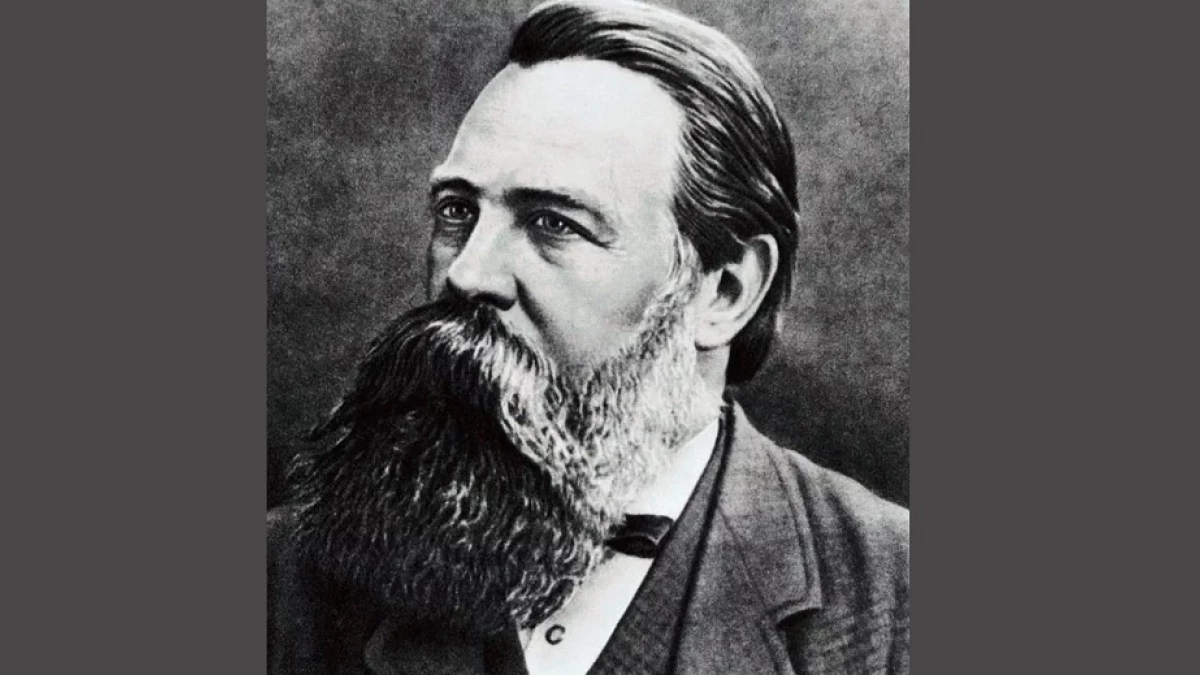
No hay comentarios.:
Publicar un comentario