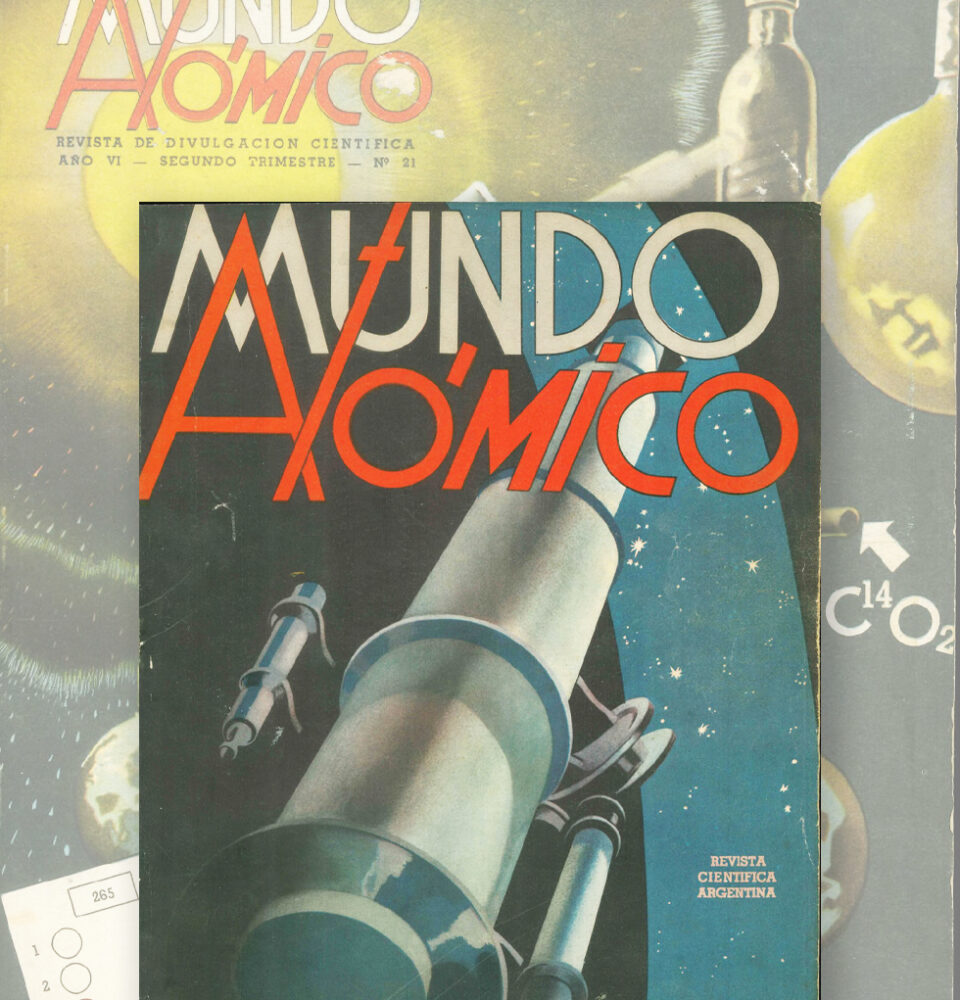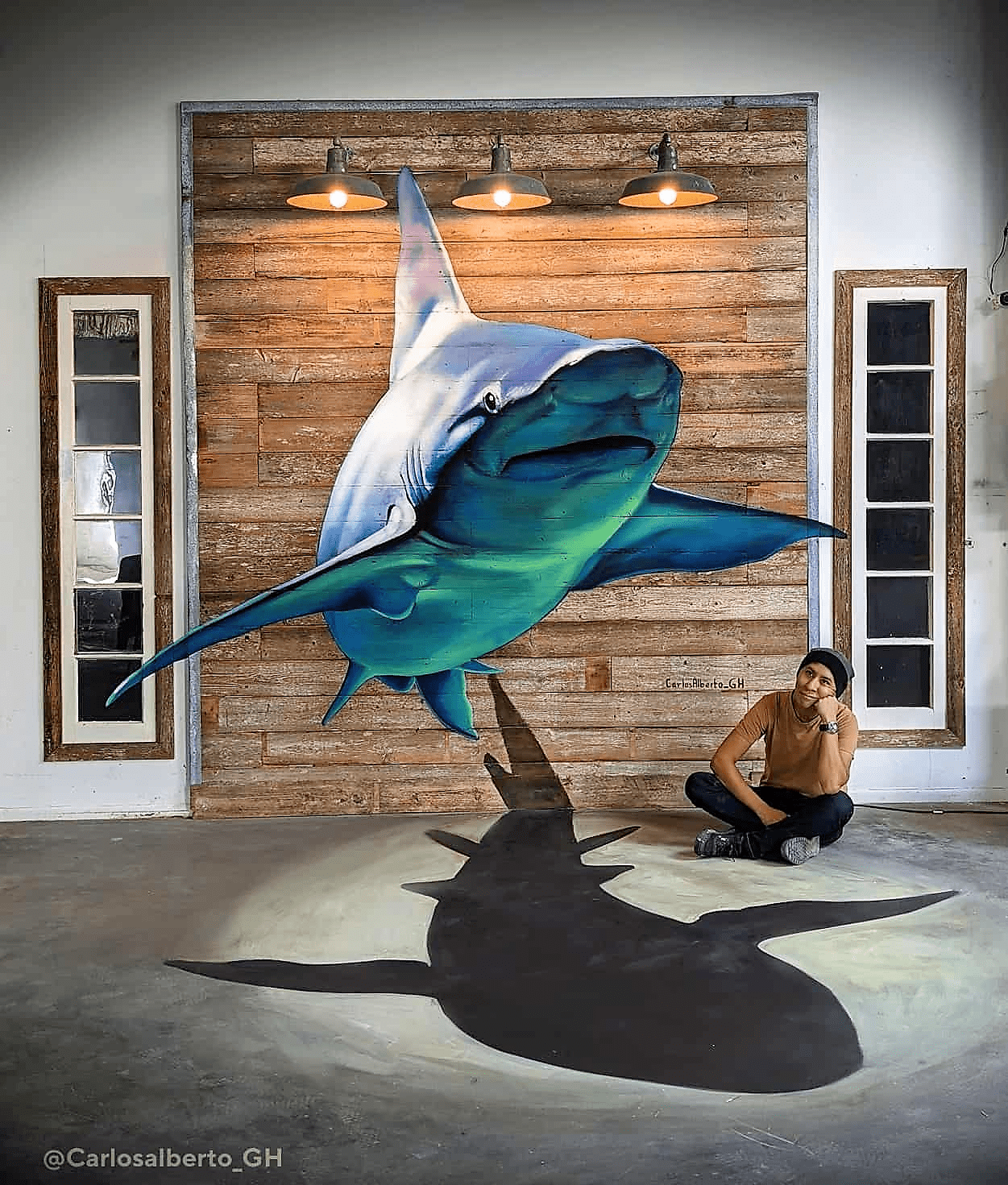Devenir animal, Lorenz y las zonas compartidas de percepción
El concepto de devenir animal ha sido, desde su aparición
en Mil mesetas de Deleuze y Guattari, una de las nociones más citadas y menos
comprendidas de la filosofía contemporánea. Con frecuencia se la interpreta
como una metáfora literaria o una invitación a “imitar a los animales”. Pero su
sentido profundo se sitúa en otro lugar: no habla de parecerse, sino de entrar
en una zona compartida de existencia, una región donde las fronteras entre
humano y animal se aflojan y algo del orden perceptivo se vuelve común.
1. Lorenz: la identificación temprana
Mucho antes de Deleuze, Konrad Lorenz observó en la
etología fenómenos que anticipan esta lógica. En Comportamiento animal y humano
(1965), describe cómo en ciertas especies —por ejemplo, en los polluelos— la
impronta temprana determina que el primer objeto en movimiento que perciben sea
asumido como figura materna. No importa si es un ave, un humano o una máquina:
lo decisivo es la relación perceptiva inaugural.
El animal no se concibe como un individuo aislado, sino
dentro de una configuración compartida: su identidad no es una posesión
interna, sino una relación viva con el otro. La impronta no crea simplemente un
vínculo afectivo: crea una forma de percibirse a sí mismo en función de otro.
Esto explica, entre otras cosas, por qué un perro pequeño puede enfrentar a uno
grande: no se autopercibe solo, sino como parte de una manada extendida que
incluye al humano. Su “yo” animal no termina en su piel.
2. Lacan: el estadio del espejo
Jacques Lacan retoma esta misma observación etológica
—citando explícitamente los experimentos con animales— para pensar el estadio
del espejo. Entre los 6 y 18 meses, el niño se reconoce en la imagen especular
y, al mismo tiempo, se identifica con ella. Es una imagen externa, pero
funciona como matriz constitutiva del yo.
Lacan señala que la subjetividad humana nace en una
escena de alienación: lo que creemos propio está afuera, lo que nos constituye
no nos pertenece. Esta estructura de identificación anticipada no es distinta
en su lógica profunda de la impronta animal descrita por Lorenz: en ambos casos
hay una percepción de sí que depende de un otro —ya sea la madre, el reflejo o
la figura humana.
3. Deleuze y Guattari: devenir animal
Deleuze y Guattari radicalizan esta escena: en lugar de
leerla como mecanismo de formación de identidad, la leen como línea de fuga.
Para ellos, devenir animal no significa regresar a un estado primitivo ni
imitar comportamientos zoológicos. Significa entrar en esa zona de vecindad —la
misma que Lorenz y Lacan describieron desde otros lenguajes— pero sin fijarla
en una identidad.
No se trata de “ser un animal”, sino de participar de la
lógica de la manada, de una forma colectiva de percepción y de vida. El devenir
animal es, entonces, una experiencia de co-existencia y descentramiento.
4. Holoforma y covitalidad
Ahí es donde los conceptos de covitalidad y holoforma
adquieren un relieve notable. Si Lorenz muestra empíricamente que la vida
animal se da en co-presencia, y Lacan piensa que el yo humano nace en esa
exterioridad, la covitalidad nombra esa zona de vida compartida como estructura
constitutiva: una vitalidad que no pertenece a nadie en particular, sino que se
despliega entre cuerpos y presencias.
La holoforma, por su parte, nombra la figura perceptiva
común que emerge en ese espacio compartido: no la suma de percepciones
individuales, sino la forma global que las organiza y sostiene. Es la forma
invisible que sostiene la manada, la escena especular, el contagio afectivo
entre especies.
5. Un campo conceptual continuo
Autor / concepto Núcleo
teórico Efecto principal
Lorenz Impronta,
identificación relacional Identidad
animal como relación viva
Lacan Estadio del
espejo Identidad humana alienada en
imagen externa
Deleuze y Guattari Devenir
animal Zona compartida, línea de
fuga de la identidad
Covitalidad Coexistencia
vital Campo vital compartido
Holoforma Figura
perceptiva común Forma global de la
percepción compartida
Este campo común revela que devenir animal no es un
exotismo filosófico, ni una consigna política flotante. Es una intuición
profunda sobre cómo la vida y la percepción se constituyen entre cuerpos,
humanos y no humanos. La etología, el psicoanálisis y la filosofía no se
contradicen aquí: hablan, cada uno a su modo, de lo mismo.